“Hay historias que puede que no sean reales, pero, según la manera en la que se cuenten, pueden convertirse en creíbles. Las historias se pueden contar de muchas maneras y tener distintos finales; las reales solo uno. Y, aunque las cuenten distintas personas, la diferencia entre sus relatos será mínima, pues el final siempre será el mismo”.
A Matías le llega a la memoria el final del último relato que leyó en el taller de escritura que ha impartido hace unas horas en Benicarló. Todavía está conmocionado. Ahora, en la residencia Benedicto XIII de Peñíscola, comienza una nueva lectura.
El sol va a alcanzar pronto su cenit y, al fondo, donde termina la playa, el castillo y sus murallas recuerdan a los transeúntes la historia del lugar en el que se encuentran. La marea, inapreciable en esas costas —quizá por el temporal de días anteriores que ha dejado el mar revuelto—, ha arrastrado un objeto que ha quedado varado en la arena granulosa de la playa.
Tarde o temprano, el mar devuelve todo lo que le arrojan.
Desde la tumbona en la que estoy sentado, ocultando la calvicie bajo un sombrero panamá y mis ojos tras unas gafas negras, contemplo el objeto: una sandalia de tela de color dorado, retorcida por las corrientes marinas, que todavía conserva, deshilachados, restos del cordón blanco que la sujetaba a la pantorrilla.
Y digo contemplo, porque lo visualizo en la mente y lo recuerdo.
Sé que era de una mujer; también a quién pertenecía.
Domingo camina descalzo por la arena, sintiendo cómo las olas salpican su pantalón corto beige, humedeciéndolo. No le importa; continúa andando sin prisa, con la mirada gacha, obviando el mar, a los caminantes que se cruza y a la que fue residencia del Papa Benedicto XIII. Tal vez por la posición de su cabeza, ni ve el rostro de la persona que se acerca a pocos metros ni el de quien está sentado muy cerca de él en una tumbona. Parece que va buscando algo. Desde hace varios metros, solo observa la sandalia descompuesta que permanece ajena a la vista de los transeúntes. Al llegar a su altura, se detiene y la contempla.
Y digo contempla, porque Domingo la visualiza en su mente y la recuerda.
Leinier sí que se había fijado en ella desde hacía tiempo. Desde que llegó con sus dos cañas de pescar, lanzó el sedal al mar, las alojó en sus soportes y se sentó en su silla a esperar a que los peces picaran el anzuelo. Sin embargo, no se había atrevido todavía a verla de cerca. Cuando ve que Domingo se aleja, Leinier se acerca y se agacha. Tampoco presta atención a las personas que lo rodean. Contemplando la sandalia, se esfuerza en alargar los dedos y recorre con delicadeza su contorno.
¿Me habrán reconocido? ¿Se acordarán de lo que vivimos? Esos hombres que observo no son conscientes de que unos ojos atentos los vigilan. Los míos, los de Ernesto Sebastián, los de un hombre que una vez fue su amigo, tanto de Leinier como de Domingo. Puede que sea coincidencia, tal vez el destino, pero solo yo soy consciente de todo ese retrato y de lo que se vislumbra en su fondo: recuerdos.
Leinier vivía donde los Cadillac de los años 50 circulaban por calles protegidas por el malecón y flanqueadas por majestuosos edificios coloniales. Todo en esa ciudad es vibrante; incluso su decadencia es encantadora: una ciudad para oler y escuchar, sobre todo la rumba abakuá. Leinier iba a formar parte de los ñáñigos, como lo fue su padre. Pero no pudo.
Nunca pude contabilizar las veces que le escuché repetir la misma frase: “Siempre quise entrar en el club”.
En el proceso de investigación antes de ser admitido, descubrieron su secreto, algo que no debía salir a la luz. Cumplía, como se esperaba, con los requisitos de ser buen hermano y amigo, con una conducta fraternal y laboriosa. La envidia fue la causa de que no llegara a ser reconocido entre los suyos. No ingresar en la hermandad fue su desastre. “Se fue con la de trapo”, se dejó engañar y pagó las consecuencias. Huyó a España, abandonando todo lo que amaba: su ciudad, su familia, sus amigos.
Domingo también huyó. De un país donde el bandoneón y la guitarra son símbolos de identidad, donde las letras cargadas de melancolía abordan temas como el amor o la nostalgia; donde el baile es reconocido por su sensualidad. A pesar de todo el amor que sentía por su tierra, no le quedó otro remedio que escapar: por conservar su vida y evadir la muerte; o por evitar quitársela a quien no debía. Desde niño vagabundeó por su ciudad natal, pues nunca fue deseado.
Cuando compartimos habitación, me decía a diario:
—“De pequeño me regalaron un reloj”. Uno que solo tenía una aguja: la que marcaba los segundos. ¿Sos consciente de lo que eso significó para mí? El tiempo corría muy deprisa y creí que iba a morir pronto. Vos no sabés lo que es eso, qué angustia habitaba en mi cuerpo.
Siempre pensé que esa era su frase favorita por la cantidad de veces que la repetía. Quizá porque fue el único regalo que recibió de sus padres. Tal vez por eso su vida fue tan dura. Aun así, logró sobrevivir.
¿Pero qué me llevó a conocerlos y a saber los matices de sus vidas? La necesidad, el hambre, el deseo de una vida mejor, el objetivo de poseer lo que nunca había tenido: dinero; un artículo que me condujo al desastre. Trabajaba de camarero en un bar junto al paseo marítimo y, cuando podía, como repartidor de comida a domicilio. Un día llegó un hombre bien trajeado y me ofreció trabajar un fin de semana en su yate. Supuestamente, me pagaría mucho dinero por trabajar de camarero.
Nunca había conocido el lujo ni lo había imaginado así hasta que llegué a ese barco. Allí no existía el dinero en metálico, pero el valor de lo que comían, bebían y consumían estaba fuera de mi mundo. Nos embarcamos tres muchachos: Domingo, Leinier y yo, el narrador de este relato. Y no fue solo para trabajar como camareros, sino también como meretrices.
Qué giros da la vida: el mismo motivo por el que habíamos huido de nuestros países ahora nos unía. Domingo, por casarse en secreto con una prostituta; Leinier, por matar al proxeneta de la mujer que amaba —un gánster de barrio que la apuñaló al descubrir su relación—; y yo, por otra mujer: la de un hombre indeseable que comerciaba con ella.
Ahora éramos nosotros los objetos de placer. Con unos bañadores muy ajustados, nos paseábamos por la cubierta del barco sirviendo copas, sin saber cuál sería nuestro destino. Las mujeres nos miraban con descaro; eran diosas en aquel barco. Una joven con sandalias doradas atadas a la pantorrilla nos reunió a los tres. Estaba totalmente colocada.
—Besaos entre vosotros —nos dijo.
—¿Vos querés eso… o lo que tengo entre las piernas? —añadió el argentino.
La respuesta fue inmediata: un bofetón impactó en la cara de Domingo. Enfurecido, el argentino agarró a la mujer del cabello y la arrastró hasta la barandilla, sacando medio cuerpo suyo fuera. No supo ver el lío en el que se había metido. Para esas personas, éramos solo objetos. Muertos de miedo, un nigeriano, un cubano y un argentino temblábamos de miedo en la cubierta bajo las miradas amenazantes de hombres sin escrúpulos que nos iban a arrebatar la vida en cualquier momento por cometer semejante osadía: no obedecer a uno de los suyos.
Domingo, aún sujetando a la mujer por el pelo y sintiéndose acorralado, sacó más el cuerpo de la mujer hacia fuera. Sus piernas colgaban agitándose. No era su intención tirarla al mar, pero un disparo rompió el equilibrio y todo se precipitó al desastre. Domingo, al sentir el impacto, saltó por la borda arrastrando a la mujer con él. Gritos, llantos, insultos, disparos… miradas de odio sobre nosotros. Temiendo por nuestras vidas, optamos por lanzarnos también al mar, amparados en la negrura de la noche.
Todo lo que al mar se arroja es devuelto a la orilla.
Tres cuerpos fueron devueltos.
Uno, el de esa mujer, fue engullido por las hélices del barco.
¿Cuántas veces me he repetido la misma frase? Cientos, miles: “Me dieron 48 míseros euros por aquel trabajo denigrante”. El precio fue muy alto: mi libertad. Ese trabajo me llevó a compartir una vida con aquellos hombres, entre cuatro paredes, entre barrotes. Diez años de cárcel por un delito que no cometimos, solo por ser extranjeros.
Tres frases; un mismo destino.
1827 días en el mismo camino.
Los días que permanecimos juntos en la cárcel.
Muchos días compartiendo experiencias; por eso supe de sus vidas, de sus males, de sus deseos de escapar. Ellos tuvieron suerte: suplantaron a unos presos difuntos y lograron huir.
¿Casualidad? ¿O fue Oportunismo? Es un acto de valentía aprovechar las oportunidades que la vida ofrece. El miedo y la resignación son sus antagonistas. Ellos salieron de la cárcel. Yo me quedé y cumplí mi condena.
Cuarenta años después, los volví a encontrar en la misma playa donde aquella noche de verano aparecimos tras saltar de un barco. Muchos años para olvidar, pero no lo suficiente para no reconocer sus rostros marcados por las dificultades. Cuando los vi, supe que mi rostro estaba mejor que el suyo.
Los años en prisión me permitieron formarme como profesor de literatura. Cuando cumplí mi condena y salí unos años antes por buena conducta, me dediqué a escribir historias sobre mi vida. Esta es una de ellas. Una que les conté muchas veces a mis compañeros de celda. Pero sé que ellos no la recordarán. Lo supe cuando los vi en la playa.
Matías finaliza la lectura del texto que tiene entre las manos. Imparte talleres de escritura en residencias de ancianos y centros de día de la provincia. Está muy sorprendido por el relato que acaba de leer, pues en apenas dos días ha leído, con ligeras diferencias, el mismo relato contado por diferentes protagonistas, con el mismo final.
Mira al autor del texto, obviando al resto de los asistentes:
—Ernesto…, ¿esto que has escrito es tuyo?
—Claro que sí, Matías.
Matías no sabe qué responder. La mayoría de sus longevos alumnos lo miran. Los menos, encantados por el relato de su compañero, comparten opiniones entre ellos.
—Me has sorprendido… muchísimo. Has mejorado tu redacción y has creado una historia que atrapa. No desde sus primeros compases, pero atrapa. Enhorabuena. Ahora viene el turno de preguntas. Si alguien quiere preguntarle algo a Ernesto, que lo haga.
—Yo, sí. Ernesto, ¿de dónde te ha venido la inspiración para este relato?
—Bueno… de una historia que…, no sé por qué me vino a la cabeza, ahora no lo recuerdo. Matías siempre nos dice que en este taller estamos para escribir lo que recordamos y a mí me vino… pues esto que he escrito. Y lo que recuerdo es que… hay historias que puede que no sean reales, pero, según la manera en la que se cuenten, pueden convertirse en creíbles. Las historias se pueden contar de muchas maneras y tener distintos finales; las reales, solo uno. Y, aunque las cuenten distintas personas, la diferencia entre sus relatos será mínima, pues el final siempre será el mismo.
![]()



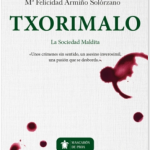





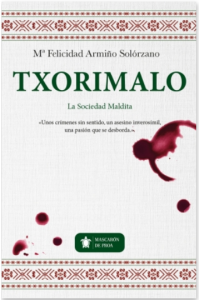
Más historias
CRÓNICA DE UN VIERNES ILUSTRADO
La encontré
Llamada desde el pasado