Del verano, del amor y del mar
El verano es un momento propicio para acercarse hasta la orilla del mar y disfrutar del benéfico sol y la brisa que tanto bien nos procuran. Ya lo intuyeron antaño los médicos que atendían a las clases pudientes y así se lo prescribían a quienes eran sus clientes: baños de ola para los infantes que crecían enclenques y aire puro para el sexo débil que tanto sufría de melancolía. Bastaron un par de décadas para que la playa se perfilase como el lugar de recreo favorito de los ricos, los únicos que por entonces podían permitirse el lujo de disponer de tiempo libre. Y pronto se pusieron de moda en el occidente civilizado los deportes náuticos y el dolce far niente con sabor a mar.
Ponerse moreno se convirtió en simbolo de éxito y estatus, casi al mismo tiempo que las jóvenes obreras del campo se transformaban en mano de obra de la creciente manufactura. Así que lucir una piel nívea, como de porcelana, dejó de estar de moda y se impuso la estética de la joven liberada y deportista, que lucía una figura atlética y sanamente curtida por el sol.
Hace tiempo que las vacaciones junto al mar se democratizaron y pasaron, de ser el sueño dorado del ciudadano medio, a convertirse en el recurso vacacional de una gran mayoría. Y como por añadidura aquí el litoral es un recurso público en el que, por fortuna, no manda la propiedad privada, cualquier hijo de vecino puede visitar la playa con la misma libertad que lo haría su jefe o un vecino del barrio alto.
Así que caminar junto al borde del mar reporta a quienes no soportamos tostarnos bajo la canícula el sano ejercicio de observar, de la forma más compasiva posible, a nuestros semejantes. Para lo cual es preciso, no solo quitarse de encima muchos prejuicios e ideas limitantes, sino poner en marcha un exigente ejercicio de modestia.
El primer acto de humildad comienza cuando, nada más pisar la arena, una tiene que despojarse de las prendas que cubren su fisionomía. Y es que hasta el más recatado de los bañadores femeninos deja expuestas, de forma inmisericorde, las frágiles extremidades donde han hecho estragos la celulitis, las estrías o el michelín. De modo que se hace necesario poner en marcha, allí mismo junto al mar, un íntimo momento de reconciliación, si es que antes no se ha hecho en casa frente a un espejo, con ese cuerpo imperfecto que nos sostiene y que, pese a nuestro obstinado empeño por dejarlo de lado, siempre está ahí, esperando a que por fin sea aceptado y reconocido.
El segundo acto pasa por asumir la enorme diversidad de anatomías que tampoco se ajustan a la norma y que, al igual que la tuya, tienen el mismo derecho a ser acariciadas por el aire y ver la luz. Primer y segundo acto de este mutuo reconocimiento —que empieza por identificar o distinguir y sigue por aceptar– pueden sucederse en distinto orden. De manera que una se olvida de la vergüenza de desnudarse casi por completo en público cuando ve cómo otros congéneres hacen lo mismo sin complejos, a pesar de que su físico no sea, ni de lejos, perfecto. O a la inversa. De modo que, una vez eres capaz de mirarte a ti misma con benevolencia, aprendes a hacer lo mismo con las personas que te rodean.
Los años ayudan, qué duda cabe. Porque, si después de convivir durante décadas con ese cuerpo que tanto te ha dado y al que tan poco caso has hecho, no eres capaz de sentirte afortunada por cada centímetro de piel, carne y hueso que te dan la vida, es porque simplemente eres una inconsciente. O una desagradecida.
Así que tomas aire y llenas los pulmones y dejas atrás la toalla y el reloj para acercarte, paso a paso, hasta las olitas que lamen la orilla. Y te adentras en la fascinante humanidad de la gente que, como tú, prefiere acercarse hasta el agua, aunque solo sea para caminar.
Allí observas cómo la luz se refleja en la piel de los niños y niñas, de modo parecido al que Sorolla consiguió plasmar en su pintura. Solo que este cuadro tiene movimiento y sonido y hasta huele, porque nada se puede igualar a la realidad que habita tras los muros. Los más pequeños entran y salen del agua. Chapotean. Ríen y a veces lloran. Otras en cambio se enfadan. Y quizá alguno experimente por vez primera la breve sensación de ingravidez que el líquido elemento le ofrece cuando, tan manso en su oleaje, lo abraza y lo mece con cadencia maternal.
Hay padres que con todo insisten en que su hijo pequeño entre al agua, aunque al niño le dé miedo, precisamente porque lleva flotador. Mientras que otros progenitores se asustan cada vez que sus vástagos se adentran demasiado en el agua, por lo cual no quieren perderles de vista ni un minuto. En ocasiones son los abuelos quienes acompañan al chavalín que se anima a bañarse. Y van con él hasta la orilla, caminando sin prisa de la mano, acompasando el infantil paso para que avance confiado. Dejando que la tierna fragilidad de su retoño se acostumbre poco a poco a la enorme masa salada que tan magnánima se presenta ante sus asombrados ojos.
Y siempre hay una pareja de jóvenes padres primerizos que se acercan hasta la orilla con su bebé, emocionados con esa primera foto que inmortalizará los primeros pasos de su hijo o hija cerca del mar.
Además de niños, en la playa también hay mucha gente mayor. Hombres y mujeres de cuerpos ya bronceados que caminan por la playa como quien cumple un ritual. Los señores suelen ser barrigudos. Ellas a menudo llevan pamela. Y es encomiable la dedicación que ambos ponen en mantenerse en forma y acudir cada día a su cita junto al mar. A pesar de los achaques, de la soledad y los juanetes. A pesar de que su físico haya quedado reducido a una sombra de lo que fue. Y allá donde antes hubo músculo y turgencia, ahora solo quede arruga y flacidez. La piel de estos veteranos suele lucir tan cuarteada como la de una iguana, pero… ¡qué más da! Viven para contarlo y al final eso es lo que cuenta. Pues nadie sabe si el próximo verano volverá a estar en el mismo lugar. Así que “carpe diem” es lo que impera entre los de la tercera edad.
Además de ancianos, se ven bastantes jóvenes por la playa. Sus incursiones en el agua suelen ser ruidosas, en el caso de ellos y más pausadas, cuando se trata de ellas. Las chicas gustan de pasar tanto tiempo tumbadas en la arena, por aquello de querer ponerse morenas cuanto antes que, cuando sus cuerpos toman contacto con el agua, el choque térmico las deja tiritando. Así que lejos de zambullirse, como acostumbran a hacer los chicos, optan por entrar pausadamente, hasta que el agua les llega a los muslos. Entonces se encogen de hombros y tiemblan, haciendo amago de regresar a la toalla, al sentir con desagrado la frialdad del agua que se mueve, en lo que minutos antes se aventuraba como un alegre chapuzón. Hasta que una ola traicionera, de esas que no se ven venir, eleva el nivel de la masa salada lo suficiente como para que el agua les cubra más allá de la cintura.
No es difícil ponerse en la piel de estas muchachas cuando se pertenece al género femenino y una misma recuerda la impresión que también a ella le causaba sumergirse en el agua fría sin más ni más. Los chicos se suelen reír de las chicas cuando estas no quieren meterse en el agua. Por eso las salpican y las cogen en brazos, hasta obligarles a sumergirse, aunque ellas protesten. Sin que ninguno de ellos tenga en cuenta que quizá su amiga se encuentre en esa fase del ciclo que avecina su sangrado mensual, si es que ya no lo está haciendo. Y que con el vientre hinchado, las mamas doloridas y un tampón en la vagina que necesitas sustituir con regularidad —¡horror, dónde hay un escusado en condiciones!— lo que menos te apetece es meterte en un mar cuya temperatura es demasiado baja para tu gusto. Aunque sea verano y los demás te digan que el agua está buenísima.
Las que hoy peinamos canas lo entendemos bien porque, entre unas madres que aseguraban que antes del baño había que aguardar dos horas para hacer la digestión y unos anuncios que abogaban por el “no se nota, no traspasa”, tuvimos que hacernos mujeres creyendo que tener la regla no debía ser óbice para seguir haciendo cosas. Practicando deporte, saliendo de fiesta, asistiendo a clase o dándolo todo en la oficina. Como si menstruar fuera solo ese pequeño defecto de fábrica que nos diferencia de los hombres. El engorroso tributo que con regularidad deben pagar las hijas de Eva, para poder algún día cumplir con el sacrosanto deber de ofrecer descendencia.
También en la playa hay jóvenes parejas que retozan dentro y fuera del agua como si nada aparte de ellos existiese y su amor fuera suficiente para soportar las pequeñas incomodidades de la vida al aire libre: desde la pequeña ráfaga que te llena de arena, hasta la gaviota que amenaza con robarte la comida. Cuando son jóvenes, los enamorados no tienen que preocuparse de llevar sombrilla para los niños ni de acarrear con las sillas plegables.
El amor adopta muchas formas a la orilla del mar. Esta el amor de la instructora que enseña a un niño a sostenerse sobre la tabla de surf. Ella le enseña a mover los brazos y los piernas y hace que pierda el miedo al oleaje. Sus movimientos son delicados para que su pequeño alumno no se asuste. Le habla, va siempre a su lado y nunca pierde la sonrisa.
También hay mucho amor en las cicatrices que a veces se ven y otras no. La marca de una cirugía que te dejó echa trizas pero te salvo la vida. Costurones de piel que recorren dorsos y extremidades y que son la muestra de que una vez esa persona esquivó la muerte o simplemente sigue viva.
El amor camina de la mano de las embarazadas que muestran sin pudor sus vientres abultados, orgullosas del enorme milagro que se está gestando en sus entrañas. También hay amor a raudales en los vientres de las niñas regordetas que juegan tan campantes en la orilla, ajenas a quienes las desaprueban solo porque sus cuerpos no se atienen a la norma imperante. Del mismo modo que el amor irradia en los vientres lisos de las jóvenes que lucen bikini, así como en los de las mujeres que ya no se ven bonitas para usarlos. El mismo amor que despiden las féminas que, a pesar de estar pasadas de peso, llevan un dos piezas con orgullo. O el de aquellas que eligen mostrar sus pechos o el de quienes deciden no someterse más a la tiranía del depilado.
Y no quisiera terminar sin hacer mención especial al inmenso amor que habita en las mujeres maduras, que como yo, pueden verse a lo largo y ancho de la playa. Las mismas que encarnamos el espíritu de aquellas venus prehistóricas cuyo recuerdo quedó preservado en numerosas estatuillas que lograron sobrevivir al paso del tiempo. Pequeñas representaciones talladas en madera, hueso o piedra que invariablemente representan a una figura femenina dotada de grandes pechos caídos y un enorme vientre flácido. Atributos que, pese a la creencia generalizada, no corresponden a los de una embarazada ni a los de una señora simplemente entrada en carnes. Pues no es el arquetipo de la madre el que aparece reflejado en estas venus tan antiguas, sino el de la abuela, la matriarca, la mujer que dejó de menstruar.
La que un día parió y amamantó. La que sobrevivió al frío y la escasez. La que acumula tantos años como experiencia y recuerda. Por eso que es sabia. Una hembra humana que aprendió que la supervivencia del grupo depende más de la cooperación que de la competencia y que ser pacífica no es sinónimo de debilidad. Una grandmother, una magnífica mamma en torno a la cual se articulan madres, hijas y nietas, hermanas y hermanos, en igualdad de condiciones. Una auténtica líder capaz de guiar a la manada con verdadera audacia y compasión.
La diosa que todas las menopausicas llevamos dentro, sin saberlo, respira a través de nuestro cuerpo, en el fuego que nos abrasa, como recuerdo de aquellas sociedades matrilineales que adoraban al principio femenino. Y habita en esa mujer que ya no es joven pero no es tonta, que observa, aprende y se maravilla de la vida que sale a su encuentro mientras ella recoge conchas a la orilla del mar.
![]()



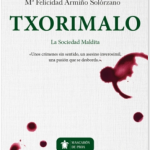





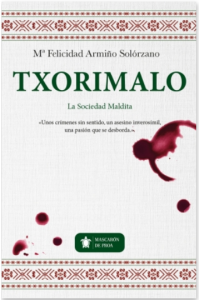
Más historias
Ser madre
Virginidad
El Misterio de la Mesa de Ajedrez